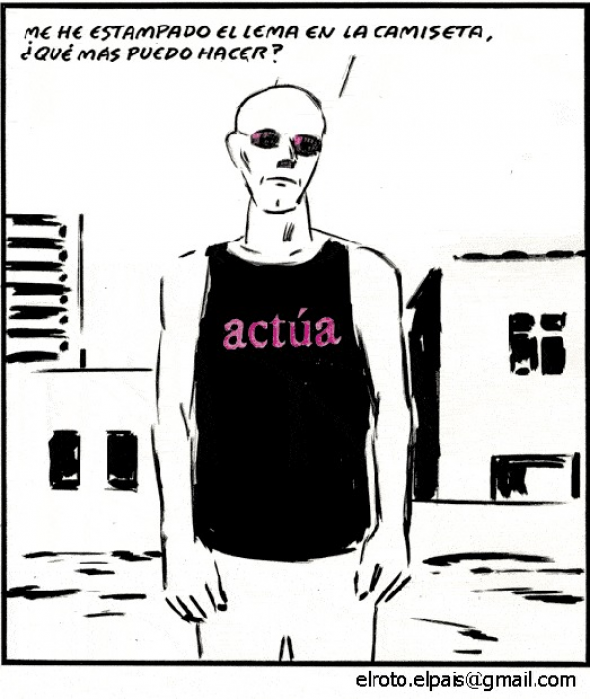DUELO
Ahora mismo no puedo poner en pie cómo empezó todo. Tampoco tengo muchas ganas de pensar, y aquí se está tan a gusto y la gente es tan amable que parece que solo hace falta dejar que pase el tiempo para que las cosas se pongan en su sitio.Eso mismo me dijeron hace ya tres años. Que el duelo duraba dos, más o menos, y que no bloqueara los recuerdos, que los dejara fluir, sin prisa. Y eso hice, pero me seguía levantando cada mañana con la garganta seca y arrastraba las piernas cansadas hasta el final del día. Y el duelo no acababa nunca.
No puedo decir que ni Miguel ni los niños se portaran mal, todo lo contrario. Miguel se mostró muy pendiente de mí durante las largas noches de hospital y los niños, pobres, estuvieron muy serios durante el entierro, y luego se movieron por la casa sin molestar, como si supieran que yo andaba entonces como en otro mundo.
Toda la gente conocida estuvo a la altura, faltaría a la verdad si dijera otra cosa. Mis compañeros de trabajo, mi jefe, los vecinos, los amigos…Cada uno en su sitio sin estorbar, con el gesto comedido y la palabra justa.
Date tiempo, dijeron. Tómate los días que haga falta y ya verás cómo va pasando todo. Dijeron. Pero no pasaba. Y eso que yo ni bloqueaba los recuerdos ni me cerraba en banda ni nada de lo que prohibían los entendidos. Todo lo contrario.
No me importaba hablar de ello en el trabajo (me incorporé enseguida), ni evitaba las conversaciones a la puerta del colegio de los niños, ni me sentía mal si se me escapaba alguna lágrima. Hasta recurrí a los tópicos y no me enfadé cuando los usaban conmigo. Y esperé, pero el peso no se quitaba.
Llegó junio, y yo empecé a acordarme de los planes para la playa que hacíamos antes y me dio por llorar, sin disimulo, a todas horas, y por no querer comer. Se acabó el verano y seguía con el estómago cerrado, llegó septiembre y los días se me pasaban con la ropa de invierno en la mano, delante del armario, paralizada ante las tareas que hacíamos juntas. Las navidades se tiñeron de una tristeza que no quise ocultar a nadie, aunque ya entonces había empezado a notar que los demás andaban un poco preocupados.
Debías ver a alguien, me dijo Miguel. Y yo fui, aunque pensaba que no habían pasado los dos años de duelo que todos me habían aconsejado una y otra vez tras el entierro.
Debías tomar algo, me aconsejó ese alguien. Y yo lo tomé, por más que pensara que no lo necesitaba, porque dormía perfectamente, trabajaba como siempre y cumplía mis obligaciones, aunque estuviera cargada de una permanente tristeza.
Poco a poco, todos se confabularon para hacerme ver que estaba alargando innecesariamente una situación por la que ellos ya habían pasado o estaban a punto de pasar. Entonces empezaron a molestarme sus tópicos, y su presencia, y me pareció terriblemente injusto que me hubieran aconsejado una cosa y luego la contraria.
Volvió a llegar junio, y Miguel se adelantó con los planes de la playa. Lo hizo con la mejor de las intenciones, por eso acepté, aunque no me apetecía nada. Dejamos a los niños con su hermana, a ver si descansas, me dijo y se te va pasando, que ya hace casi año y medio y no levantas cabeza.
Me dieron ganas de contestarle mal, pero lo dejé estar. A ver qué cabeza tenía yo agachada si no había faltado un solo día al trabajo, si llevaba a los niños al colegio, les compraba ropa, hacía la comida y había vuelto a aprender las raíces cuadradas.
Desde el primer día las vacaciones no fueron bien. No es que Miguel no se esforzara, el pobre, sino que yo prefería quedarme tranquila y él había preparado un programa frenético de actividades culturales y festivas. A la quinta noche de verbena, después de una mañana de playa y una tarde de museos, estaba ya agotada.
Hoy, domingo, cuando hace una semana y media que estamos aquí, en la playa, casi sin hablarnos ya, he salido a tomar un café fuera del hotel. El servicio de desayunos no ha empezado aún, y no tengo ganas de quedarme dando vueltas en la cama, para que Miguel se despierte, me pida que tome otra pastilla o pregunte si quiero que hablemos.
Las calles están desiertas, salvo por alguna pareja abrazada que vuelve trastabillando a su casa. Huele a mar y el silencio puede respirarse.
Me apetece un café para despertarme un poco, y aunque había jurado no volver a poner un pie en un hospital durante mucho tiempo, acabo sentada en un taburete en la barra del bar de la residencia sanitaria, el único lugar abierto.
No hay mucha gente, y el ambiente es el mismo que en todas las residencias: personas calladas, con cara de sueño, con necesidad de un respiro antes de volver a encerrarse con sus familiares. Hace nada yo estaba en su misma situación, ahora solo soy una mujer de vacaciones en busca de un desayuno a deshora.
Y de pronto, se me llenan los ojos de lágrimas y me encojo como una niña, golpeada por los olores conocidos de otras mañanas que no he conseguido olvidar.
Mi madre ha muerto, le digo al camarero que me mira con cara de comprender, y a la vecina de taburete, que se me acerca con un pañuelo, y a la mujer mayor del otro lado, que susurra pobrecita, que en gloria esté, y me pasa la mano por el pelo.
Ha muerto su madre, se van pasando por la cafetería, y todos hacen un gesto de asentimiento, y de pronto alguien pregunta si el velatorio es en el hospital o fuera, y se ofrecen a acompañarme, y me siento tan bien y tan arropada, que me dejo llevar por las dos mujeres que me agarran del brazo y no me dejan caer.
Voy respondiendo mecánicamente a las preguntas, cuántos años tenía, de qué ha sido, fue muy largo, y los hermanos, y la familia... Estoy sola aquí, digo, y se miran, y aprietan más mi brazo hasta que me dejan a la puerta del tanatorio del hospital, muy solícitas, cariñosas, si sabré encontrar mi sala, si quieren que me acompañen, que ellas tienen a sus maridos arriba, pero que enseguida bajan o a mediodía, no es bueno que una hija pase el duelo sola.
Y aquí estoy, en la recepción del tanatorio, llorando sin parar, entre gente que no conozco. Entran y salen ataúdes, y el encargado me mira de vez en cuando por si me levanto detrás de alguno. Hace ya rato que se cansó de mirar y ahora me ha traído una botella de agua.
Se ha muerto mi madre, le digo. Y él me pasa el brazo por el hombro y me atrae hacia él, y me confiesa que la suya murió hace tres años, y que no ha podido olvidarla nunca.
La mujer de antes, que me ha bajado algo de comer, dice que madre no hay más que una, y que anda que no la voy a echar en falta. Otra señora opina lo mismo y empieza a contar la historia de una tía suya que se hizo cargo de los hijos de otra mujer. No parece que tenga mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero el caso es que la escuchamos con respeto, sobre todo desde el momento en que empieza a llorar sin consuelo y el encargado pasa su brazo libre por sus hombros.
Ha aparecido un señor con un plato de jamón, pero todos decimos que tenemos el estómago cerrado.
Alguien ofrece tabaco.
No sé qué hora es ni cuánto tiempo llevo aquí. Ahora mismo no puedo poner en pie cómo empezó todo. Tampoco tengo muchas ganas de empezar a pensar, y aquí se está tan a gusto y la gente es tan amable que parece que solo hace falta dejar que pase el tiempo para que las cosas se pongan en su sitio.
Y eso voy a hacer, dejar que pase el tiempo, poner las cosas en su sitio.
Huele a mar.
En el móvil en silencio, tengo treinta llamadas perdidas.
La vida es lo que llueve.
Pilar Galán.
De La Luna Libros